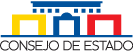TÉRMINO DE CADUCIDAD EN DEMANDAS DE REPARACIÓN
El Consejo de Estado ordenó admitir y tramitar una demanda de reparación directa que interpuso la familia de dos jóvenes, que presuntamente habían sido víctimas de los denominados “falsos positivos” en julio del 2007 en la ciudad de Armenia, cuando fueron presentados como muertos en combate en La Celia, Risaralda. Inicialmente, el Tribunal Administrativo de Risaralda rechazó la demanda por considerar que se trataba de un caso de desaparición forzada y que había operado la caducidad de la acción, es decir, que ya no se podía tramitar debido a que se sobrepasó el término de dos años que fija la ley para interponer la demanda. Tal decisión fue confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, revocó la decisión inicial y, al resolver una acción de tutela contra dicha providencia, ordenó al Tribunal admitir y tramitar la demanda, por considerar que a la luz de las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos (DD.HH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, podían, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Por tal razón, dicha conducta se podría catalogar como una infracción al DIH y no se le aplican las mismas condiciones para determinar la caducidad. Adicionalmente, y según el Convenio de Ginebra, ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades, pues por ese hecho adquieren el estatus de personas protegidas. Por tanto, ajustándolo a la Ley Penal Colombiana (art. 133 del Código Penal), en este caso no se trata de una desaparición forzada, sino de un homicidio en persona protegida. La Sala señala que no desconoce la finalidad e importancia de la figura de la caducidad de la acción de reparación, que resulta adecuada para dotar de seguridad jurídica. Sin embargo, no puede aplicarse en este caso bajo el mismo rasero al de otras conductas, pues por la connotación de los hechos analizados, debe haber un tratamiento diferente, con el fin de lograr la garantía de los derechos de las víctimas. Por tanto, la sentencia explica que el momento para empezar a contar el término de caducidad de la acción no se hace con la muerte de la “persona que se dice “fue dado de baja en combate”, sino con la decisión de la jurisdicción, en este caso, la penal, en la que se señale que el sujeto era una persona protegida y, por ende, que el Estado descoció su carácter de garante de aquella, al involucrarlo en las hostilidades”. “En otros términos, la caducidad, en estos casos, en concepto de la Sala, solo se puede contar a partir de la ejecutoria de la sentencia penal. En consecuencia, este no es un presupuesto que se pueda analizar al momento de la admisión del medio de control, cuando aquella no exista, pues la presunción de la que venimos hablando solo podría desvirtuarse en el transcurso del proceso administrativo, si no hay fallo penal, y, por tanto, únicamente al momento de dictarse el respectivo fallo será posible establecer la realidad de los hechos frente a los cuales se demanda la responsabilidad del Estado”, afirma el fallo.
TÉRMINO DE CADUCIDAD EN DEMANDAS DE REPARACIÓN